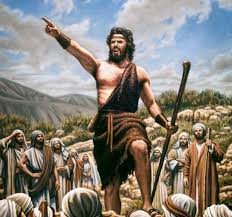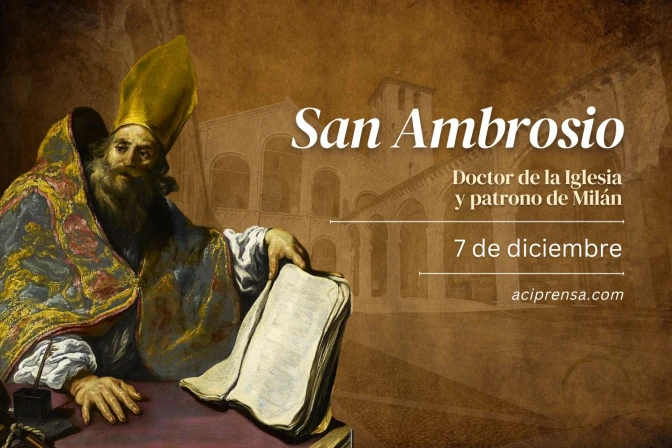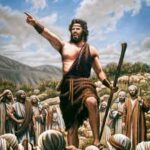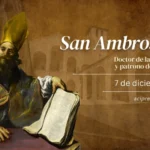Dic 7, 2025 | Cambio Climático, Ganadería
La ganadería argentina atraviesa una transformación profunda y, a la vez, silenciosa. Lo que durante décadas fue un manejo extensivo basado en pasturas naturales hoy da paso a un enfoque regenerativo, apoyado en ciencia ecológica, tecnologías digitales y planificación fina del pastoreo. El objetivo ya no es solamente producir carne: es producir bienestar ambiental, resiliencia climática y estabilidad económica.
Buenos Aires, domingo 7 de diciembre (PR/25) – Un cambio de paradigma que ya muestra resultados. En sitios como la unidad demostrativa “Nueva Palmira” del INTA Rafaela (Santa Fe), el manejo planificado del pastizal permitió incrementar la biodiversidad, mejorar la infiltración, aumentar el secuestro de carbono y elevar la productividad por hectárea, según técnicos del organismo.
Virginia Mazzuca, extensionista del INTA San Cristóbal, lo resume así:
“El manejo regenerativo restablece la fertilidad natural de los suelos y mejora la biodiversidad. La clave es respetar los tiempos de recuperación del pastizal y planificar según los ciclos de forraje y las necesidades del rodeo”.
A este proceso se suma el monitoreo mediante el protocolo EOV, una metodología internacional que certifica que un suelo está regenerándose a partir de indicadores como cobertura vegetal, estabilidad del suelo, biodiversidad y función hídrica.

Pastoreo ultra denso: activar el ecosistema desde el ganado
Una de las técnicas que más crece en el país es el pastoreo ultra denso, una forma de manejo adaptativo que concentra la carga animal por períodos breves. Esto estimula el rebrote, aumenta la materia orgánica y favorece el ciclo del carbono.
El modelo holístico promovido por Savory Global y Ovis 21 ya abarca más de 70.000 hectáreas en Santa Fe y suma productores en Chaco, La Pampa y Patagonia.
Martín Favre, referente de Perennia –Nodo Ovis 21–, asegura:
“Argentina tiene una oportunidad enorme: manejar correctamente sus 150 millones de hectáreas de pastoreo para brindar alimentos de calidad y servicios ambientales clave”.
Este enfoque coincide con lo señalado por la FAO, que destaca que los sistemas regenerativos “aumentan la capacidad del suelo de retener agua y carbono y reducen la vulnerabilidad climática”.
Innovación genética, biológica y digital: la nueva caja de herramientas
La transformación no se limita al manejo del pastizal. También avanza en tres frentes estratégicos:
1. Nuevos cultivares y leguminosas resistentes
-
Incorporación de gramíneas y leguminosas perennes adaptadas a sequía.
-
Desarrollo de especies como Stylosanthes guianensis ‘Pionera’, útiles para pastoreo, reservas y mejora del suelo.
-
Evaluación de bancos forrajeros que reduzcan la necesidad de insumos externos, tendencia coincidente con reportes del IICA sobre intensificación sostenible en la región.
2. Tecnología digital aplicada al rodeo
-
Reconocimiento individual de animales.
-
Puntuación digital de condición corporal mediante IA.
-
Sensores y plataformas para seguimiento de pasturas y ajuste dinámico de cargas.
Según informes de universidades australianas y neozelandesas, que marcan tendencia global, la digitalización del pastoreo mejora entre un 10 y 20% la eficiencia en el uso del forraje en sistemas extensivos. Argentina empieza a recorrer ese camino.
3. Taninos naturales para mejorar la salud animal
Los taninos condensados derivados de quebracho y castaño se consolidan como alternativa biológica para el control parasitario en ovinos y bovinos. Estudios del INTA y del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de Uruguay muestran que su uso reduce la carga parasitaria y mejora la inmunidad, sin generar resistencia como sucede con algunos antiparasitarios sintéticos.
Conservar para producir: el suelo como eje estratégico
Los sistemas regenerativos ofrecen beneficios ambientales medibles:
-
Menores emisiones netas de CO₂ al aumentar el carbono orgánico del suelo.
-
Mayor biodiversidad y retorno de especies nativas.
-
Mejor infiltración y resistencia a sequías prolongadas.
-
Recuperación de pastizales degradados mediante clausuras bianuales.
Estos resultados coinciden con reportes de la Red de Pastizales del Cono Sur, que sostiene que evitar la intensificación excesiva sobre pasturas naturales es clave para el equilibrio ecológico y la productividad a largo plazo.
Planificación regenerativa: una metodología replicable
En “Nueva Palmira” el manejo se ordena en dos planes:
Plan abierto (noviembre–abril):
Plan cerrado (mayo–octubre):
La organización en “células de pastoreo” permite ajustar cargas por categoría animal y mejorar la eficiencia del sistema.
Un futuro posible: Argentina como referente global
El giro hacia una ganadería conservacionista y tecnológicamente asistida se alinea con las metas globales de mitigación del cambio climático y uso sostenible de los recursos.
Con más investigación pública, inversión privada y articulación entre INTA, universidades, Ovis 21, FAO, IICA y redes de productores, el país podría convertirse en un caso ejemplar de cómo regenerar ecosistemas productivos a escala.
La meta no es menor: producir proteína animal de calidad, restaurar suelos degradados y construir sistemas ganaderos más resilientes ante un clima cada vez más desafiante.
Primicias Rurales
Fuente: IA/ Ing. Agr. Pedro A. Lobos

Dic 5, 2025 | Cambio Climático, Economía / Economía del Agro
La compañía lanzó una nueva edición de su rendición de cuentas que reúne los indicadores de gestión en torno a su estrategia ambiental, social y de gobierno.
Argentina, 5 de diciembre (PR/25) . — Grupo San Cristóbal anunció la publicación de su Reporte de Sustentabilidad para el ejercicio 2024/2025, un documento que reúne los principales avances de la compañía en la integración de criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) dentro de su estrategia de negocio. La nueva edición sintetiza un año marcado por inversiones responsables, mejoras en eficiencia operativa, programas de impacto social y acciones concretas frente a los desafíos climáticos y económicos del país. Además, este año la organización dio un paso clave integrando la gestión de Argentina y Uruguay bajo una misma mirada regional. Con ello refuerza su cultura compartida y amplía su rendición de cuentas a todo el Grupo.
Al respecto, Diego Guaita, CEO de Grupo San Cristóbal, expresó: “Somos una compañía con 86 años de trayectoria y nuestro compromiso con la sustentabilidad no es una declaración, sino una forma de gestionar, de tomar decisiones y de vincularnos con las personas.Este reporte refleja lo que hemos logrado, pero sobre todo el rumbo que elegimos: ser una organización que innova con integridad y convicción, que fortalece las relaciones humanas y que deja una huella positiva en la sociedad y en el planeta. El desafío que tenemos por delante es tan grande como inspirador: seguir construyendo, desde las personas y para las personas, un futuro más próspero, inclusivo y sostenible”.
La publicación destaca avances vinculados a inversiones con enfoque sostenible, entre ellos: una cartera donde el 71% de los fondos se encuentran invertidos en empresas que reportan su huella de carbono, una reducción del 18% en la exposición a energía fósil y más de $21.408 millones destinados a instrumentos con criterios de sostenibilidad. T
ambién incorpora información actualizada sobre riesgos climáticos, gestión ética, prevención del fraude —con más de $6.680 millones en pérdidas evitadas— y el fortalecimiento de procesos de cumplimiento y transparencia.
En materia ambiental, la compañía profundizó su estrategia de mitigación y regeneración, con iniciativas como el Bosque San Cristóbal, que ya suma más de 750 árboles nativos plantados en Misiones, junto a campañas de concientización sobre biodiversidad y cambio climático que ampliaron el alcance de esta agenda hacia nuevos públicos.
La actualización también refleja avances en inclusión, diversidad y accesibilidad. Entre ellos, la consolidación del Comité de Diversidad e Inclusión, la adecuación de procesos para asegurar experiencias accesibles y el impulso de programas como Desarrollá Tu Futuro, orientado a promover la empleabilidad de personas con discapacidad mediante becas, formación y mentorías vinculadas a tecnología.
En cuanto al compromiso con las comunidades, el documento incorpora los resultados del programa Hacedores por la Comunidad y del lanzamiento de la primera edición del Premio Grupo San Cristóbal al Impacto Social, que convocó a más de 200 proyectos y otorgó $30 millones a diversas iniciativas.
En cuanto al compromiso con las comunidades, el reporte reafirma la identidad mutualista del Grupo. Que se traduce en cuidar el bienestar y el patrimonio de sus asociados y clientes, anticipando riesgos, fortaleciendo la resiliencia y contribuyendo al desarrollo de las comunidades en las que está presente. Este diferencial se refleja en indicadores concretos como su programa Inversión Social Privada que, como novedad significativa, presenta el lanzamiento del Premio Grupo San Cristóbal al Impacto Social.
La estrategia de sustentabilidad del Grupo San Cristóbal se fundamenta en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, los Principios del Pacto Global de Naciones Unidas, los Principios WEPs de ONU Mujeres, las tendencias globales en la industria, los estándares GRI y SASB y las expectativas de sus grupos de interés.
Con esta edición, Grupo San Cristóbal refuerza su posición como referente en sustentabilidad dentro del sector asegurador y reafirma su compromiso de largo plazo: construir una organización sólida, transparente e innovadora, preparada para los desafíos futuros y orientada a desarrollar soluciones que cuiden lo que importa.
Más información en https://www.gruposancristobal.com.ar/sustentabilidad/reporte8
Acerca de Grupo San Cristóbal
Somos un equipo de personas que trabajamos para hacer que nuestros clientes estén seguros, cuidando su bienestar y patrimonio. Nos esmeramos por entender sus necesidades y los ayudamos a tener éxito, superando sus expectativas.
A través de nuestras marcas (San Cristóbal Seguros, Asociart ART, iúnigo, San Cristóbal Retiro, San Cristóbal Servicios Financieros, Asociart Servicios y San Cristóbal Caja Mutual) brindamos soluciones de seguros y servicios financieros para individuos, empresas y el agro. Junto a los Productores Asesores tenemos presencia en Argentina y Uruguay.
Trazamos y ejecutamos políticas activas para promover una gestión responsable, contribuir al desarrollo sostenible y construir una organización conectada con las personas, íntegra, empática con sus comunidades, comprensiva de la realidad, diversa e inclusiva. Conocé más en www.gruposancristobal.com.ar
Primicias Rurales
Fuente: Grupo San Cristóbal

Nov 26, 2025 | Cambio Climático
Un hombre con barba, el presidente de la COP30, André Corrêa do Lago, se recuesta sobre el espaldar de su silla mientras otras personas lo rodean, con una expresión de preocupación.Fuente de la imagen,Getty Images
Brasil, miércoles 26 noviembre (PR/26) — En las tres décadas que se llevan celebrando estas reuniones anuales, que buscan forjar un consenso global sobre cómo evitar y manejar el calentamiento global, esta será recordada como una de las más divisorias.
Muchos países se indignaron cuando la COP30 que ha tenido lugar en Belém, Brasil, terminó el sábado sin siquiera mencionar los combustibles fósiles que han recalentado la atmósfera.
Esto desató la protesta de delegaciones como la de Colombia, que llevó incluso a suspender temporalmente la sesión plenaria de clausura al alegar que no se habían escuchado sus objeciones al acuerdo.
Pero otras naciones -particularmente las que tienen más que ganar de su continua producción- se sintieron reivindicadas.
La cumbre resultó ser un baño de realidad sobre hasta qué punto se ha derrumbado el consenso global sobre qué hacer sobre el cambio climático.
Aquí hay 5 conclusiones clave de lo que algunos han llamado la «COP de la verdad».
Brasil: no fue su mejor momento
El resultado más importante que salió de la COP30 es que el «barco» del clima sigue a flote.
Pero muchos de los participantes están insatisfechos de que no lograron siquiera acercarse a lo que querían.
Y, a pesar del gran apoyo a Brasil y al presidente Luis Inácio Lula da Silva, hay frustración con la manera en que manejaron este encuentro.
Desde el comienzo se vio una gran brecha entre lo que quería logar el presidente Lula con esta reunión y lo que el presidente de la COP, André Corrêa do Lago, pensó que era posible.
Así pues, Lula habló de hojas de ruta para abandonar los combustibles fósiles ante el puñado de líderes mundiales que llegaron a Belém antes del inicio oficial de la COP.
La idea fue respaldada por una serie de países, entre ellos Reino Unido y, en unos días, ya había una campaña para incluir esta hoja de ruta dentro de las negociaciones.
A Do Lago no le entusiasmó. Su meta estaba en el consenso. Él sabía que forzar el tema de los combustibles fósiles en la agenda crearía una ruptura.
Si bien el texto inicial del acuerdo hacía unas referencias vagas a elementos que parecían una hoja de ruta, éstas desaparecieron en solo días, para no regresar jamás.
Colombia y la Unión Europea, con unos 80 países más, trataron de encontrar algún tipo de lenguaje que señalara un paso más firme para alejarse del carbón, petróleo y gas.
Para encontrar un consenso, Do Lago convocó lo que se conoce en Brasil como mutirão, una especie de discusión en grupo.
Eso empeoró las cosas.
Los negociadores de los países árabes rehusaron participar en las charlas con quienes buscaban un camino para abandonar la energía de combustibles fósiles.
Los principales productores trataron a la UE con indiferencia.
«Nosotros creamos la política energética en nuestra capital, no en la suya», les expresó un delegado saudita en una reunión a puerta cerrada, según un observador.
Nada pudo salvar la brecha, y las conversaciones estuvieron al borde del colapso.
Para salvar su dignidad, Brasil salió con la idea de crear hojas de ruta sobre la deforestación y los combustibles fósiles que existirían al margen de la COP.
Estas fueron aplaudidas efusivamente en las salas del plenario, pero su estatus legal es incierto.
Miembros del equipo negociador de la Unión Europea durante el plenario. Uno mira hacia el podio, otro consulta su teléfono.Fuente de la imagen,Tom Ingham/BBC
Pie de foto,El equipo negociador de la Unión Europea durante el plenario de la COP30 se vio con las manos atadas.
La UE tuvo una mala COP
Se trata del grupo de naciones más rico que se mantiene en el Acuerdo de París, pero esta COP tampoco fue el mejor momento de la Unión Europea.
Si bien han hecho alarde de la necesidad de una hoja de ruta para combustibles fósiles, se vieron acorralados en otro aspecto del acuerdo del que finalmente no pudieron salir.
La idea de triplicar los fondos para la adaptación climática estaba en el texto inicial y sobrevivió hasta el borrador final.
La redacción fue vaga para que la UE no objetara pero, crucialmente, la palabra «triplicar» permaneció en el texto.
Así que cuando la UE intentó presionar a los países en desarrollo para que respaldaran la idea de una hoja de ruta para los combustibles fósiles, no tenían nada que ofrecer para endulzar el acuerdo, pues el concepto de triplicar ya estaba incorporado.
«En general estamos viendo que la Unión Europea ha quedado arrinconada», señaló Li Shuo, de la Asia Society, un veterano observador de la política climática.
«Esto refleja en parte un cambio de poder en el mundo real, el poder emergente de los países BASIC y BRIC, y el declive de la Unión Europea».
La UE protestó enérgicamente pero, aparte de aplazar la triplicación de la financiación de 2030 a 2035, tuvieron que aceptar el acuerdo y lograron muy poco en el ámbito de los combustibles fósiles.
Manifestantes acostados frente a un aviso de la COP30, cubiertos en sábanas blancas.Fuente de la imagen,Getty Images
Pie de foto,Manifestantes realizan una protesta al inicio de la COP30 en Belém, Brasil.
El futuro de la COP en entredicho
La pregunta más persistente que se hizo aquí durante las dos semanas de la COP30 fue sobre el futuro del «proceso» en sí.
Frecuentemente se escucharon dos posturas:
Lo descabellado que es trasportar por avión a miles de personas por medio mundo para sentarse en tiendas con aire acondicionado y discutir sobre comas y la interpretación de palabras enrevesadas.
Y la ridiculez de que las discusiones clave, sobre el futuro mismo de la energía que necesitará nuestro mundo necesitará en el futuro, ocurran aquí a las tres de la madrugada con delegados faltos de sueño que no han estado en sus casas en semanas.
La idea de la COP le vino bien al mundo cuando finalmente logró el acuerdo climático de París, pero eso fue hace una década y muchos de los participantes sienten que ya no tiene un propósito claro ni fuerte.
«No podemos descartarla por completo», opinó a la BBC Harjeet Singh, un activista de la Iniciativa del Tratado de Combustibles Fósiles.
«Pero requiere modernización. Necesitaremos procesos fuera de este sistema para poder complementar lo que hemos logrado hasta ahora».
Los costos energéticos y las preguntas válidas sobre cómo los países pueden alcanzar cero emisiones netas nunca han sido más cruciales, pero la idea de la COP parece estar muy alejada del día a día de miles de millones de personas.
Es un proceso de consenso que viene de una época diferente. Ya no estamos en ese mundo.
Brasil reconoció algunos de estos problemas y trató de que esta fuera una «COP de implementación» y se concentró mucho en la «agenda energética». Pero nadie sabe en realidad lo que esas ideas realmente significaban.

Manifestantes realizan una protesta al inicio de la COP30 en Belém, Brasil.
Los líderes de la COP están evaluando la situación, tratando de encontrar un nuevo enfoque necesaria, de lo contrario esta conferencia perderá toda relevancia.
La rehabilitación del comercio global
Por primera vez, el comercio global fue uno de los temas clave de estas conversaciones. Hubo un esfuerzo «orquestado» por abordarlo en cada sala de negociación, según Alden Meyer, un observador veterano de la COP del centro de análisis E3G.
«¿Eso qué tiene que ver con el cambio climático?», se estará probablemente preguntando.
La respuesta es que la Unión Europea planea aplicar un impuesto fronterizo a ciertos productos de altas emisiones de carbono como el acero, fertilizantes, cemento y aluminio, pero muchos de sus socios comerciales -especialmente China, India y Arabia Saudita- no están muy contentos con eso.
Afirman que no es justo que un gran bloque comercial imponga una medida que ellos consideran «unilateral» que volverá más caros los productos que ellos venden en Europa y, por lo tanto, los hará menos competitivos.

Una multitud rodea una mesa con souvenirs del pabellón de China. El gigante asiático se concentró en lograr acuerdos comerciales
Los europeos responden que eso no es cierto, porque la medida no apunta a reprimir el comercio sino a reducir los gases que calientan el planeta para controlar el cambio climático.
Ellos ya le cobran a sus propios productores una tarifa por las emisiones que crean y explican que el impuesto fronterizo es una manera de protegerse de las importaciones extranjeras que son menos consideradas con el medio ambiente, pero más baratas.
Si no quieren pagar nuestro impuesto fronterizo, arguyen, simplemente cóbrenles tarifas de emisión a sus industrias contaminantes, recauden ustedes mismos el dinero.
A los economistas les gusta la idea, porque cuanto más caro cueste contaminar, mayor probabilidad habrá de que optemos por energías alternativas más limpias. Sin embargo, naturalmente, también significa que pagaremos más por los productos que contienen materiales contaminantes.
El asunto se resolvió aquí en Brasil con las clásicas concesiones de la COP, aplazando las discusiones para conversaciones futuras.
El acuerdo final puso en marcha un diálogo sobre el comercio en futuras conferencias sobre el clima de la ONU, implicando a los gobiernos y a otros actores como la Organización Mundial del Comercio.
Primicias Rurales
Fuente: BBC