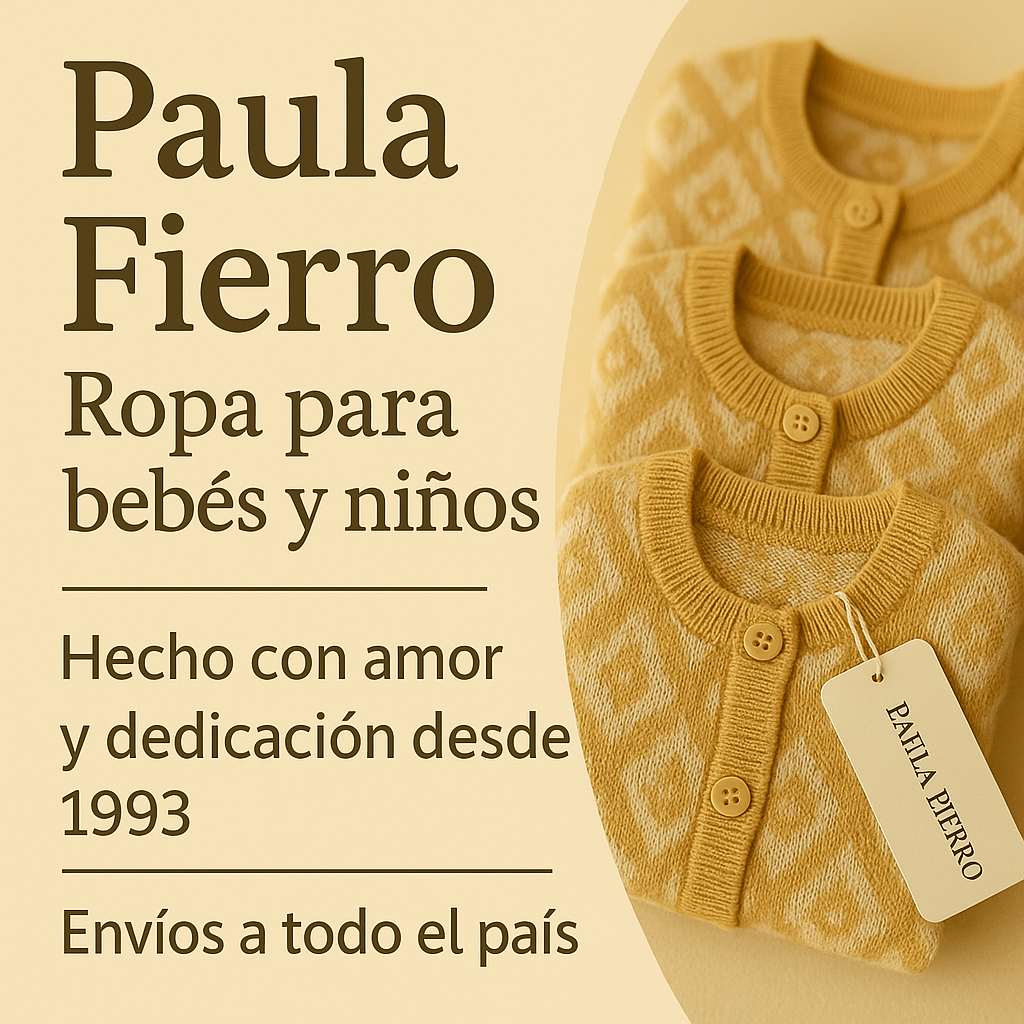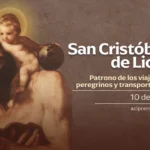Buenos Aires, viernes 21 marzo (PR/25) — Ante la alta variabilidad actual de las lluvias, el Ing. Agr. Oscar Bertín explica qué hay que tener en cuenta a la hora de fertilizar verdeos, pasturas y pastizales en la región pampeana. ¿Dónde agregar nitrógeno? ¿Qué pasa si el forraje está aguachento? ¿Cuál es la diferencia en kilos de carne?, son algunos de los puntos que aborda, reproduciendo las consultas que recibe de los productores.
“La respuesta positiva a la fertilización nitrogenada es muy conocida en cuanto a cantidad de pasto y la posibilidad de aumentar la carga, si tenemos los animales para comerlo. Esto redunda en más kilos de carne por hectárea, la clave del sistema”, afirmó Bertín, en diálogo con Valor Carne. Pero desde el punto de vista de la calidad nutricional y la ganancia de peso individual, son aspectos menos difundidos: “La aplicación de N no siempre trae buenas noticias ya que su impacto es escasísimo y en algunos casos nulo”, anunció.
En tal sentido, ensayos realizados por el especialista refieren a esta limitante, sobre todo en otoño. Por ejemplo, en un verdeo de raigrás con novillitos en recría se pasó de 878 a 916 g/día, aumentando de 50 a 100 kg/ha de N. Y en una gramínea perenne, una festuca pura, sin N se obtenían 616 gr/día mientras que incorporando 200 kg/ha se alcanzó apenas a 677 g/día. “Estadísticamente, no hallamos diferencias significativas”, aseveró.
¿Por qué se dan esas bajas ganancias de peso? “Eso depende de la calidad nutricional y ésta del equilibrio entre carbohidratos y nitrógeno, un balance que se puede alterar por distintas variables. Como el N es un nutriente móvil en el suelo, o sea, se mueve con el agua, en los últimos días, por ejemplo, se vio afectado por variaciones abruptas de las lluvias, que son cada vez más frecuentes con el cambio climático”, respondió.
La intoxicación por nitratos podría ocurrir tras las recientes lluvias torrenciales en el sudeste pampeano e incluso en el norte de la región, donde no fueron tan extremas, cayeron unos 120-140 milímetros, luego de una temporada seca.
Sin llegar a esos riesgos, “el exceso de nitrógeno frente a los carbohidratos, la fuente de energía de las plantas, implica un desequilibrio que es la causante de las bajas ganancias de peso en los animales”, sostuvo. Además, como las proteínas tienen alto contenido de agua, el forraje resulta aguachento. “En concreto el pasto crece mucho, tiene mucha agua, mucha proteína, pero bajos carbohidratos. Y la aplicación de fertilizante en ese período puede acentuar la problemática”, agregó.
Así las cosas, ante un verdeo o una pastura desequilibrados, sobre todo si se fertiliza, hay que apelar a un suplemento de alta calidad como fardos o rollos de alfalfa, o incluso maíz, que compensan el faltante de carbohidratos.
Dónde y cuándo
En este marco, una duda frecuente, aún en campos avanzados, es dónde pongo el nitrógeno. “Es probable que si salen de agricultura haga falta en todos lados. Pero para hacer un orden de prioridad en cultivos forrajeros hay que privilegiar aquéllos que tienen mayor potencial de crecimiento en invierno de modo de aprovechar al máximo el agregado del nutriente”, aconsejó.
 Con ese objetivo, en el primer lugar está la avena seguida por el raigrás, la festuca, el pasto ovillo y, en menor medida, el agropiro.
Con ese objetivo, en el primer lugar está la avena seguida por el raigrás, la festuca, el pasto ovillo y, en menor medida, el agropiro.
Otra cuestión a tener en cuenta es que, si se trata de una mezcla de especies, la fertilización nitrogenada puede beneficiar a las gramíneas, pero ser contraproducente para las leguminosas. “Hay que ser muy cuidadoso con el uso del N porque esas leguminosas nos aportan el nutriente a bajo costo o costo cero ya que lo fijan de la atmósfera”, indicó.
La presencia de una leguminosa incluso puede cambiar el orden de prioridades. “Si tenemos una festuca asociada a una alfalfa o a un lotus y, por otro lado, un agropiro solo -generalmente va en suelos desfavorable para leguminosas-, el nitrógeno hay que ponerlo ahí y no en la festuca consociada”, explicó.
Asimismo, el nitrógeno en los pastizales naturales es trascendente. “Aplicarlo en pequeñas dosis nos permite lograr que el raigrás se resiembre rápidamente y que no terminemos teniendo pasto a fines del invierno. Con la promoción podemos anticipar su crecimiento”, ratificó.
¿Conviene aplicar N en otoño? “Los productores entienden que la respuesta es mayor a la salida del invierno que a principios del otoño, en cuanto a kilos de materia seca respecto a kilos de nitrógeno puesto. Pero tener pasto en abril, mayo, cuando las alfalfas de primer y segundo año no produjeron, están muy ralas, faltan plantas, por la reciente sequía, es estratégico para las necesidades del sistema. Y esto es lo primero a tener en cuenta”, aseveró.
Manejar con cuidado
Bertín reiteró que el N hay que emplearlo para aumentar la cantidad de pasto, pero no poner de más ni de menos. “En cuanto a la calidad, no pasarnos a extremos, ni mucho ni poco, porque puede haber desequilibrios. En ambos casos puede ser malo para el animal e incluso afectar el ambiente”, subrayó.
Si se está en períodos posteriores a excesos de lluvias, como sucede actualmente, puede ocurrir que no haya nitratos en el suelo. “Se han lavado, se han ido con el agua, hay que agregar N. A su vez, si ponemos demás y llueve en exceso, también tenemos problemas. El nitrógeno se nos va a las profundidades del suelo, de ahí a los cauces de agua y de ahí a los ríos. Además de contaminar estamos perdiendo eficiencia en nuestro sistema”, alertó.
¿Hasta dónde se puede incorpora N? “Más allá de que los análisis del suelo nos den bien, con buen contenido en N, si la concentración de nitratos en las plantas es muy alta, mayor a 0,4%, pueden ocurrir desórdenes metabólicos en los animales”, avisó.
Para finalizar, Bertín resaltó la importancia de gestionar los cultivos forrajeros para lograr resultados positivos con la fertilización. “Hay que partir de una buena implantación de los verdeos y un buen manejo de las especies perennes. Sobre esta base, aplicar N en abril, hasta mediados de mayo, antes de los fríos, permite aprovechar el período de crecimiento para lograr pasturas foliosas, densas, con gran contribución de tejidos vivos, que garanticen altas producciones de carne”, concluyó.
Por Ing. Agr. Liliana Rosenstein, Editora de Valor Carne
Primicias Rurales



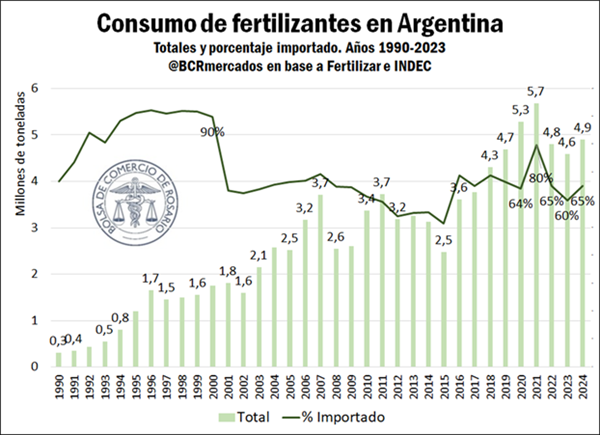
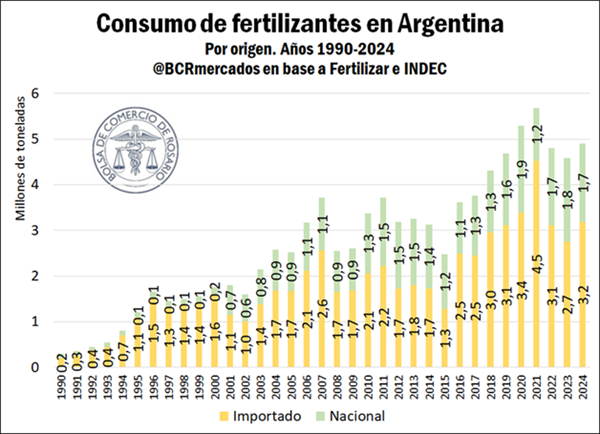
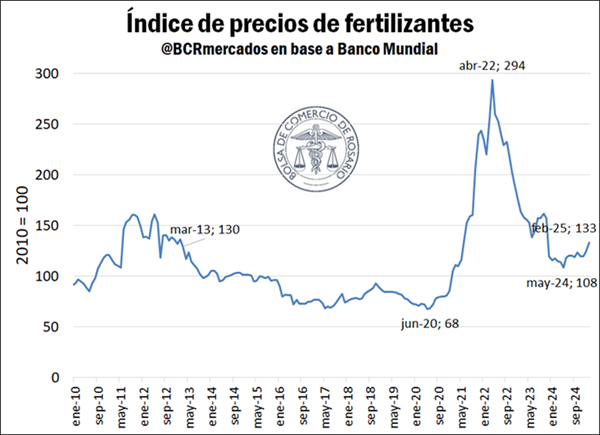



 Quienes formarán de este Bloque del Panel serán: Nicolás Ridley, responsable del Área de Tecnología, MSU; Diego Rotili, de América Agroinnova – CREA – Facultad de Agronomía, UNLPam; Guido Di Mauro, de la Facultad de Ciencias Agrarias – UNR, y Gustavo Caudana, aasesor de COTAGRO, General Cabrera. El mismo estará moderado por el Ing. Pablo Calviño, asesor reconocido, que se desarrolla en el ámbito académico y tiene el condimento adicional de ser productor agropecuario.
Quienes formarán de este Bloque del Panel serán: Nicolás Ridley, responsable del Área de Tecnología, MSU; Diego Rotili, de América Agroinnova – CREA – Facultad de Agronomía, UNLPam; Guido Di Mauro, de la Facultad de Ciencias Agrarias – UNR, y Gustavo Caudana, aasesor de COTAGRO, General Cabrera. El mismo estará moderado por el Ing. Pablo Calviño, asesor reconocido, que se desarrolla en el ámbito académico y tiene el condimento adicional de ser productor agropecuario. El Simposio cuenta con el apoyo de las siguientes empresas: Agritec Global, Asociación de Cooperativa Argentina Coop. Ltda, Afital, Amauta Agro, Bertotto Boglione, Bunge Argentina, Clarion, Cofco Internationals Argentina, Compo Expert Argentina, Crucianelli, Duraplas Argentina, Easyagro, Fertilab, Jacto, Laboratorios NOVA, Louis Dreyfus Company Argentina, Microessentials, Nitron Group, Nutrien AG Solutions Argentina, OCP, Profertil, Puerto San Nicolás, Timac Agro, Recuperar, Rizobacter Argentina, Spraytec Argentina, SR Industria Metalúrgica, Stoller, Suelo Fértil, Yara e YPF Agro.
El Simposio cuenta con el apoyo de las siguientes empresas: Agritec Global, Asociación de Cooperativa Argentina Coop. Ltda, Afital, Amauta Agro, Bertotto Boglione, Bunge Argentina, Clarion, Cofco Internationals Argentina, Compo Expert Argentina, Crucianelli, Duraplas Argentina, Easyagro, Fertilab, Jacto, Laboratorios NOVA, Louis Dreyfus Company Argentina, Microessentials, Nitron Group, Nutrien AG Solutions Argentina, OCP, Profertil, Puerto San Nicolás, Timac Agro, Recuperar, Rizobacter Argentina, Spraytec Argentina, SR Industria Metalúrgica, Stoller, Suelo Fértil, Yara e YPF Agro.
 En la jornada se hizo un reconocimiento a la labor de los propietarios del campo, Miguel y Juan José Balducchi y a su equipo de trabajo, quienes han mantenido un manejo consistente durante todo este período.
En la jornada se hizo un reconocimiento a la labor de los propietarios del campo, Miguel y Juan José Balducchi y a su equipo de trabajo, quienes han mantenido un manejo consistente durante todo este período.
 Uno de los hallazgos más importantes de la Red es que el diagnóstico preciso de la fertilidad del suelo es fundamental para el uso eficiente y rentable de los nutrientes. Según los datos recopilados en diferentes ambientes, la fertilización balanceada con NPS ha permitido incrementar los rendimientos acumulados entre un 78 % y 80 % en la rotación maíz-trigo/soja y entre un 43 % y 48 % en la rotación maíz-soja-trigo/soja. Además, se demostró que la fertilización contribuye del 15 % al 47 % del rendimiento de los cultivos.
Uno de los hallazgos más importantes de la Red es que el diagnóstico preciso de la fertilidad del suelo es fundamental para el uso eficiente y rentable de los nutrientes. Según los datos recopilados en diferentes ambientes, la fertilización balanceada con NPS ha permitido incrementar los rendimientos acumulados entre un 78 % y 80 % en la rotación maíz-trigo/soja y entre un 43 % y 48 % en la rotación maíz-soja-trigo/soja. Además, se demostró que la fertilización contribuye del 15 % al 47 % del rendimiento de los cultivos. En la jornada, Hernán Borcano, técnico de Nutrien Ag Solutions, se refirió a la tecnología de Coating que ofrece la compañía para mejorar la eficiencia de los fertilizantes. En este sentido: “A través de AcomplishLM, se puede optimizar la utilización y absorción de los fertilizantes fosfatados y del fósforo presente en el suelo, liberando más nutrientes y maximizando rendimientos. En cuanto a ZAA es una fuente de zinc especialmente diseñada para ser impregnada en fertilizantes granulados; y por último, Nitrain es un inhibidor de la ureasa que disminuye las pérdidas de urea por volatización. Este tipo herramientas contribuyen a un buen manejo de la nutrición y a la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas”, concluyó el especialista.
En la jornada, Hernán Borcano, técnico de Nutrien Ag Solutions, se refirió a la tecnología de Coating que ofrece la compañía para mejorar la eficiencia de los fertilizantes. En este sentido: “A través de AcomplishLM, se puede optimizar la utilización y absorción de los fertilizantes fosfatados y del fósforo presente en el suelo, liberando más nutrientes y maximizando rendimientos. En cuanto a ZAA es una fuente de zinc especialmente diseñada para ser impregnada en fertilizantes granulados; y por último, Nitrain es un inhibidor de la ureasa que disminuye las pérdidas de urea por volatización. Este tipo herramientas contribuyen a un buen manejo de la nutrición y a la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas”, concluyó el especialista.